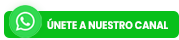Estética de lo feo.- Lo feo es parte de la experiencia estética, pues sin su contraste la belleza pierde sentido. Esta reflexión no es nueva: en 1853 el filósofo Karl Rosenkranz ya lo analizó, y en el siglo XX el dadaísmo, el surrealismo y luego el punk radicalizaron la idea, convirtiendo lo desagradable y caótico en manifiesto político.
Hoy vivimos un cambio de paradigma estético: pasamos de la belleza clásica (armonía, proporción, equilibrio, lo agradable) hacia una “cultura de lo feo” (lo chocante, lo imperfecto, lo disruptivo). Este viraje no es casualidad, sino parte del populismo cultural kitsch. Para él, lo feo significa rebeldía contra las élites y las normas burguesas. Muchas obras buscan incomodar más que agradar, y lo desagradable circula más rápido en redes sociales.
La obsesión por la fealdad es visible en lo cotidiano: pantalones rotos y ajustados para resaltar nalgas, reguetón con letras vulgares, y barrios de casas blancas y cuadradas que parecen un cementerio. La estética de lo feo no es hacer algo mal, sino convertirlo en lenguaje cultural. Sus rasgos: romper normas, incomodar, usar humor paródico, rechazar proporción y celebrar lo roto y lo “real”.
Ejemplos abundan:
● Música: distorsión, desafinación deliberada, letras repetitivas (punk, trap, reguetón).
● Moda: “ugly fashion”: crocs con medias, pantalones deshilachados, combinaciones chocantes.
● Arquitectura: brutalismo, fachadas sin pulir, casas cúbicas.
● Arte visual: colores estridentes, figuras grotescas.
Sus funciones: crítica social a la belleza “elitista”, liberación creativa sin ataduras académicas, choque emocional que obliga a reaccionar y, en lo comercial, tendencia mediática que vende lo feo aunque pierda su espíritu original.
El erróneo uso de los nombres
“Tahuichi” es palabra tupí-guaraní que significa “pájaro grande” o “pichi grande”. Es muy conocida en Bolivia gracias a la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera, fundada en 1978 por Rolando Aguilera Pareja en Santa Cruz, en honor a su padre, Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, destacado futbolista. De allí surgieron figuras como Marco Etcheverry y Erwin Sánchez.
Un vocal del Tribunal Supremo Electoral cambió su nombre a “Tahuichi Tahuichi Quispe”, alegando que su anterior nombre, Daniel, era “colonizante”. Su argumento: recién ahora, con ese nombre, se siente reconocido. La paradoja es que “Tahuichi” no es aymara, sino guaraní.
Copias de banderas
La bandera de los Tercios españoles, de 1530, era un estandarte cuadriculado y multicolor usado en batallas de Carlos I contra Flandes y Holanda. El historiador José Diez de Medina señala que pudo llegar a América con los pacificadores enviados por la Corona. El Museo del Prado conserva una pintura del siglo XVI con un arcabucero que porta esa bandera ajedrezada.
La Wiphala en el Alto Perú
La wiphala (en aimara wiphay significa “victoria”) no es incaica. Fue diseñada en 1978 por el líder indígena paceño Germán Choquehuanca, inspirado en la bandera de Flandes, en el arcoíris y en trajes como el de arlequín. Su objetivo fue apartar a los aimaras del culto a la tricolor boliviana. Rápidamente ganó presencia entre comunidades andinas y en 2009 el MAS la instituyó como bandera nacional.
Con la Constitución de 2009, la wiphala se convirtió en símbolo patrio junto a la tricolor. Para movimientos indígenas, significa dignidad y reconocimiento en el Estado Plurinacional. Sin embargo, genera tensiones con la idea de la “República de Bolivia” como nación unitaria.
Para muchos bolivianos no aimaras, la wiphala se percibe como imposición cultural. Aun así, el respeto debe primar: la tricolor es la bandera nacional, cada departamento tiene la suya y los pueblos aimaras y quechuas cuentan con la wiphala. Respetar a los ciudadanos incluye respetar sus símbolos.