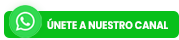Alfonsina Storni fue una de esas voces que marcaron un antes y un después en la poesía hispanoamericana. Nació en 1892 en Capriasca, Suiza, pero siendo niña llegó con su familia a la Argentina, el país en el que crecería y dejaría su huella más profunda. Desde muy joven conoció las privaciones y la lucha diaria por sobrevivir, lo que moldeó una sensibilidad aguda frente al dolor humano.
Su infancia y juventud estuvieron atravesadas por la necesidad. Fue maestra, actriz y periodista, oficios que le permitieron sostenerse y expresarse. En todos ellos buscó una forma de trascender lo cotidiano a través de la palabra. Esa búsqueda, a la vez estética y vital, sería su modo de resistir ante las adversidades.
En 1916 publicó La inquietud del rosal, su primer libro de poemas, con el que comenzó una carrera literaria que la situó entre las grandes figuras del modernismo y las corrientes posteriores. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Alfonsina escribió sobre la mujer, la libertad, el deseo y el sufrimiento con una franqueza que escandalizó a su tiempo.
Su obra es una radiografía emocional. Cada verso de Storni parece escrito desde una herida abierta: la soledad, el amor frustrado, la maternidad sin apoyo, el paso implacable del tiempo. En esos temas íntimos resonaba la experiencia de tantas mujeres silenciadas, lo que convirtió su poesía en un espejo colectivo.
Durante los años veinte y treinta, alcanzó gran reconocimiento. Sin embargo, la fama no disipó su tristeza. Crió sola a su hijo, enfrentó prejuicios sociales y padeció una melancolía persistente. Su entorno la admiraba por su inteligencia, pero ella cargaba con una sensación de agotamiento espiritual que la acompañó hasta el final.
En 1935, la vida le impuso una nueva prueba: el diagnóstico de cáncer de mama. Las operaciones, el dolor físico y el deterioro progresivo la enfrentaron de lleno con la muerte. Sin embargo, continuó escribiendo, como si cada poema fuera una respiración más, un modo de afirmar su humanidad frente al cuerpo que se desmoronaba.
La enfermedad no solo afectó su salud, sino su percepción de la vida y del sufrimiento. Alfonsina transformó el miedo en belleza, anticipando lo que hoy la medicina reconoce: que el dolor no es solo físico, sino también emocional y existencial.
El 25 de octubre de 1938, en Mar del Plata, decidió poner fin a su vida. Se dice que caminó hasta una escollera y se entregó al mar. Ese acto, lejos de ser solo una tragedia, se ha interpretado como su último poema, una despedida poética de quien nunca dejó de dialogar con la muerte.
Su historia, más allá del mito, invita a reflexionar sobre el sufrimiento de los pacientes con enfermedades terminales. En ellos, como en Alfonsina, el cuerpo se convierte en escenario de una lucha silenciosa entre la esperanza y el cansancio.
Cuando una persona enfrenta una enfermedad incurable, no solo lidia con el dolor físico, sino con la pérdida de autonomía, la angustia y el temor de ser una carga para los demás. El acompañamiento familiar y emocional, como hoy señalan los especialistas, puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la aceptación.
La salud mental en estos procesos es tan crucial como el tratamiento médico. Psicólogos, psiquiatras y equipos de cuidados paliativos ayudan a sostener la dignidad y a dar sentido al tiempo que queda. Acompañar no es curar: es estar presente, escuchar, ofrecer ternura, como quizá Alfonsina necesitó en sus últimos días.
La historia de Storni es, en el fondo, una lección de humanidad. Nos recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una vida que sigue buscando sentido. Su voz, hecha de dolor y belleza, sigue siendo un llamado a mirar la enfermedad —y la muerte— con compasión y respeto por la dignidad del ser humano.